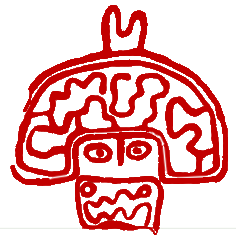Comprar en un Almacén en los 60’s, en Ovalle era, definitivamente, otra cosa.
Comprar en un Almacén en los 60’s, en Ovalle era, definitivamente, otra cosa. Estaban los característicos grandes almacenes, que surtían a los ovallinos y a los habitantes de todos los pueblos rurales.
Entre los más conocidos: La Campana, Martinac, Pavic, Yurín, La Espiga de Oro y otros, en donde se podía encontrar “de un cuanto hay”: abarrotes, vinos y licores, menaje y de todo lo que se necesita en un hogar.
Un espectáculo cotidiano, en las calles del centro, era la llegada de los camiones de Santiago con cargas de harina, azúcar, té, hierba, bolsas de cemento y hasta calaminas. Allí estaban esos cargadores que se ubicaban en la Alameda con un saco blanco al hombro, el que, cuando descargaban un camión, se lo ponían en la cabeza, lo que les daba aspecto de devotos franciscanos blanquecinos, desfilando como hormigas, de prisa, entre el camión y la bodega..
Algunas familias, hacían el pedido del mes en uno de estos almacenes, por lo tanto, a su casa llegaban como tres cajas de fideos carozzi, en la que venía de todo, también una bolsa de azúcar a cuadros, un quintal de harina para hacer el pan y, de vez en cuando, algunas sopaipillas, y una damajuana de cinco litros de aceite.
Una de las costumbres habituales de esta compra mensual era la famosa “yapa”, que consistía un puñado de pastillas con rallas, que eran de anís, y unas galletas gruesas con sabor a cartón, algunas veces venía mejor, con unos cuantos paquetes de galletas tritón.
Una de las costumbres habituales de esta compra mensual era la famosa “yapa”, que consistía un puñado de pastillas con rallas, que eran de anís, y unas galletas gruesas con sabor a cartón, algunas veces venía mejor, con unos cuantos paquetes de galletas tritón.
El olor de esos locales era bastante particular, porque allí se mezclaban los aromas a hierba mate, detergentes, jabón gringo, comino, pimienta, carburo y otros olores no identificables, pero para mí, era “olor a negocio”.
Los otros eran los característicos negocios de la esquina,(algunos aún sobreviven) en donde éramos atendidos por el mismo dueño o dueña, quien, desde el mostrador, luego del familiar saludo, expresaba el amable: ¿Qué se le ofrece?...y bueno, allí estábamos con la botella del aceite en la mano y con una bolsa para llevar lo demás.
Como casi todo venía a granel y los productos estaban ensacados o embolsados, se tomaba una puruña y se llevaba todo a la romana, que daba el peso (nunca tan exacto, porque a las pesas siempre se les sacaba unos cuantos gramos de metal en la parte posterior) se colocaba el producto en un papel de seda color marrón y se comenzaba a envolver con un repujado, como quien cerraba una empanada, se le daba unas vueltas… y ya está: ¿qué más desea?... Sobre el mismo mostrador, podíamos observar un frasco guatón con aceitunas, otro con cebollas en escabeche, alguno con galletas y otros con pastillas, por supuesto que, reducido proporcionalmente, el mismo “olor a negocio”.
Como casi todo venía a granel y los productos estaban ensacados o embolsados, se tomaba una puruña y se llevaba todo a la romana, que daba el peso (nunca tan exacto, porque a las pesas siempre se les sacaba unos cuantos gramos de metal en la parte posterior) se colocaba el producto en un papel de seda color marrón y se comenzaba a envolver con un repujado, como quien cerraba una empanada, se le daba unas vueltas… y ya está: ¿qué más desea?... Sobre el mismo mostrador, podíamos observar un frasco guatón con aceitunas, otro con cebollas en escabeche, alguno con galletas y otros con pastillas, por supuesto que, reducido proporcionalmente, el mismo “olor a negocio”.
El Almacén de la esquina no era sólo un lugar para ir a comprar un cuarto de mortadela, unas paltas maduras o media docena de huevos para tomar onces, sino que era un sitio para socializar, un lugar de encuentro.
Allí se conocía la intimidad del barrio, los chismes más frescos, los escándalos más bizarros y el último capítulo de la radionovela; por eso es que, se dice, los mejores cahuines, comienzan, pasan y terminan en el almacén de la vieja de la esquina.
Allí se conocía la intimidad del barrio, los chismes más frescos, los escándalos más bizarros y el último capítulo de la radionovela; por eso es que, se dice, los mejores cahuines, comienzan, pasan y terminan en el almacén de la vieja de la esquina.
Muchos productos de esos tiempos han desaparecido. Algunos amigos me echan tallas cuando menciono la Perlina, que era un detergente (porque dicen que ellos nacieron con el Rinso y que son de Los Beatles p’adelante…saaaaaa), el azul para la ropa, la cocoa Raff, el té “Repítame” y el agua de cuba (hipoclorito de sodio), que se compraba a granel.
Cada vez que visito Ovalle, voy a la calle Socos, casi al llegar a Coquimbo, al negocio de Don Felix, en donde encuentro queso de cabra del bueno y aceite de oliva, allí disfruto de ese aroma a negocio que me transporta, porque la señora me permite pasar a la bodega, en donde elijo el queso que me tinca por la apariencia y, por supuesto, el efluvio.
También visito el negocio de mi amigo Tuco Halat en Vicuña Mackenna, donde puedo encontrar una brocha, esmalte, lija, un puñado de tachuelas y de todo lo que necesito para dejar decente una puerta o pintar los muebles del patio.
También visito el negocio de mi amigo Tuco Halat en Vicuña Mackenna, donde puedo encontrar una brocha, esmalte, lija, un puñado de tachuelas y de todo lo que necesito para dejar decente una puerta o pintar los muebles del patio.
El Almacén tenía sabor a familia, allí no eras un desconocido, te saludaban por tu nombre, se preguntaba por la parentela, si estaban todos alentaditos, si habían dado de alta al enfermo operado de apendicitis, si lo habían pasado lindo en Guanaqueros, porque, se ven tan bronceados, oiga, si “estos niñitos parecen Zulú”. Allí se sabía quién había pasado a mejor vida, dónde lo estaban velando y a qué hora iba a ser el funeral.
Cuando voy de vacaciones a Ovalle, no sé dónde comprar un par de alpargatas, unos corchos para tapar botellas de pisco, en las cuales he envasado el vino tinto y unas cuerdas para la guitarra.
Extraño los Almacenes de antes.